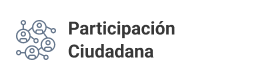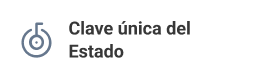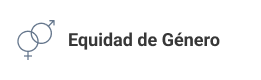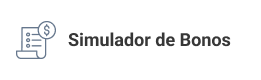Asistencia Jurídica - DIPRECA
Asistencia Juridica
1.- Generalidades
El testamento es un acto más o menos solemne, en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él, mientras viva.
Si no existe testamento, los bienes de la persona que fallece se reparten entre sus herederos, según la forma y orden de prelación indicados por la ley.
Al respecto, la Ley 19.903 distingue entre posesiones efectivas originadas en sucesiones sin testamento y posesiones efectivas originadas en sucesiones con testamento.
Si hay testamento, la posesión efectiva de los bienes quedados al fallecimiento de una persona debe solicitarse ante los Tribunales Civiles.
Si no hay testamento, a partir del día 10 de abril de 2004, la posesión efectiva de la herencia debe solicitarse por cualquiera de los herederos en alguna de las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, sin requerirse el patrocinio de abogado.
2.- Normativa aplicable.
Artículos 999° y siguientes del Código Civil.
3.- Tipos de testamentos.
El testamento es un acto siempre solemne, pero tales solemnidades pueden ser más o menos estrictas según la clase de testamentos de que se trate, pudiendo ser:
Testamentos solemnes, que a su vez, pueden ser abiertos o cerrados
Testamentos menos solemnes o privilegiados
3.1. TESTAMENTO SOLEMNE.
El testamento solemne es aquel en que se observan todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere.
Si se otorga en Chile, debe ser otorgado por escrito, ante testigos hábiles y puede ser abierto o cerrado.
Si es otorgado en el extranjero, sólo valdrá si es escrito; si fue extendido en conformidad a la ley del país en que se otorgó; y, si además se prueba la autenticidad del instrumento respectivo.
No pueden ser testigos en un testamento solemne otorgado en Chile (son inhábiles):
Los/as menores de 18 años.
Las personas declaradas interdictos por demencia.
Quienes actualmente se hallen privados de la razón.
Las personas ciegas, sordas o mudas
Quienes por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados/as para ser testigos.
Los/as empleados/as del/la notario/a que autoriza el testamento.
Los/as extranjeros/as no domiciliados en Chile.
Las personas que no entiendan el idioma del/la testador/a, salvo que se otorgue un testamento cerrado.
Además:
Al menos 2 testigos deben estar domiciliados en la comuna o agrupación de comunas en que se otorgue el testamento.
Si el testamento se otorga ante 3 testigos, al menos uno/a de ellos/a debe leer y escribir. Y si se otorga ante 5 testigos, a lo menos deben hacerlo 2 de ellos/as.
3.1.1. TESTAMENTO SOLEMNE ABIERTO.
Denominado también testamento nuncupativo o público, es aquel en que el/la testador/a hace sabedores de sus disposiciones al/la notario, si lo hubiera y a los/as testigos. Es obligatorio para quien no sabe leer y escribir.
Puede otorgarse:
Ante un notario y 3 testigos o, si no fuera posible otorgarse ante notario/a, ante el/la juez/a de letras del territorio jurisdiccional del lugar en que se otorgue
Ante 5 testigos, caso en el cual, los/as testigos tendrán que comparecer ante el/la juez/a competente para reconocer sus firmas y la del/la testador/a.
3.1.1. TESTAMENTO SOLEMNE CERRADO
Denominado también testamento secreto, es aquel en que no es necesario que los/as testidos tengan conocimiento de sus disposiciones. Es obligatorio para quien no puede entender o ser entendido de viva voz.
Debe otorgarse ante notario/a y 3 testigos o, al igual que el testamento solemne abierto, puede hacer las veces de notario/a, el/la respectivo/a juez/a letrado/a del lugar en que se otorgue.
En esta clase de testamento, el/la testador/a presenta al/la notario/a y testigos una escritura cerrada, declarando de viva voz y de manera que ellos/as vean, oigan y entiendan, que en ella se contiene su testamento, el cual debe estar escrito o a lo menos firmado por el/la testador/a.
El sobrescrito o cubierta del testamento deberá estar cerrado o se cerrará exteriormente, de manera que no pueda extraerse el testamento sin romper la cubierta.
Antes de recibir su ejecución, el testamento debe ser presentado ante el/la juez/a competente.
3.2. TESTAMENTO MENOS SOLEMNE O PRIVILEGIADO.
Es aquel en que pueden omitirse algunas de las solemnidades por circunstancias particulares, determinadas expresamente por la ley, generalmente asociadas a situaciones en que el/la testador se encuentra en peligro inminente.
Existen 3 clases de testamentos menos solemnes:
Verbal: El/la testador/a hace de viva sus declaraciones y disposiciones, ante al menos 3 testigos mayores de 18 años que sepan leer y escribir, cuando no hay tiempo o forma de otorgar un testamento solemne, por la inminencia de su fallecimiento; incluso no tiene valor alguno si el/la testador fallece después de los 30 días subsiguientes a su otorgamiento.
Militar: Sólo puede otorgarse en la forma especial que establece la ley, si la persona se halla en una expedición de guerra, en marcha o campaña contra el enemigo o, en la guarnición de una plazo sitiada en ese momento y sólo tendrá valor si el/la testador fallece antes de expirar los 90 días subsiguientes a aquel en que hubieran cesado a su respecto, las circunstancias que permitieron su emisión.
Marítimo: Se puede otorgar por cualquier persona que se halle a bordo de un buque chileno de guerra en alta mar y sólo tiene validez si el/la testador fallece ante de desembarcar o, antes de expirar los 90 días subsiguientes al desembarque.
4.- Inscripción de los testamentos.
Todo testamento debe ser inscrito en el Registro Nacional de Testamentos que lleva el Registro Civil.
5.- Límites a la voluntad del/la testador/a
En el otorgamiento de un testamento, además de las solemnidades que exige la ley, debe tenerse en consideración que no toda persona es hábil para testar y que existen ciertas restricciones en cuanto a la disposición de los bienes.
En efecto, sólo si no existen herederos/as forzosos, es decir, herederos/as que por ley requieren recibir asignaciones forzosas, es posible dejar todos los bienes a una sola persona, sea o no familiar del/la testador/a.
5.1. QUIENES NO PUEDEN OTORGAR TESTAMENTO.
No son hábiles para testar:
La mujer menor de 12 años y el varón menor de 14 años de edad, pues según la ley, son absolutamente incapaces.
Las personas que no están en su sano juicio por ebriedad u otra causa.
El/la demente privado/a de la administración de sus bienes, a quien se le designa un/a representante legal.
Aquellas personas que no puedan expresar claramente su voluntad.
5.2 ASIGNACIONES FORZOSAS.
Son aquellas asignaciones que el/la testador/a es obligado a hacer y que en caso de no hacerlas, se suplen incluso con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Son:
a) Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas;
b) Las legítimas, que corresponden a la cuota de los bienes de la persona difunta que la ley asigna a los/as legitimarios/as (hijos/as personalmente o representados por su descendencia, ascendientes y cónyuge sobreviviente); y,
c) La cuarta de mejoras en la sucesión de los/as descendientes, de los/as ascendientes y del/la cónyuge. Corresponde a la cuarta parte de los bienes del/la testador/a que puede, si desea, distribuir libremente entre sus hijos/as, descendientes, su cónyuge o ascendientes, pudiendo asignar a uno o más de ellos toda dicha porción.
Sólo la cuarta parte de los bienes del/la testador/a, denominada por ello “cuarta de libre disposición”, corresponde a los bienes que el/la testador puede, si desea, otorgar a una o varias personas sin importar si son o no familiares suyos.
Así por ejemplo, se puede estipular en el testamento que tanto la cuarta de mejoras como la cuarta de libre disposición será para un solo hijo de cuatro existentes, de modo que éste heredará la suma de la cuarta de mejora más la cuarta de libre disposición, es decir el 50% de la herencia, más la porción que por ley le corresponde, como asignatario forzoso.
6.- Existencia de varios testamentos.
Si una persona deja dos testamentos es válido el último, ya que se debe velar por cumplir la última voluntad del/la causante.
Sin embargo, el o los testamentos posteriores que expresamente no revoquen los anteriores, dejan subsistentes en éstos las disposiciones que no son incompatibles con las posteriores, o contrarias a ellas.
1.- Generalidades
La pensión alimenticia, que generalmente se traduce en el pago de un monto mensual de dinero, tiene por objeto satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación, vestuario y otras que de ello emanen, que debe ser pagada por quien tiene la responsabilidad de mantener económicamente a otra persona como consecuencia de tener algunos de los vínculos de parentesco determinados por la ley o, por la mera voluntad de quien así se obligue.
Se denomina “Alimentante” a quien debe dar los alimentos o quien los otorgue voluntariamente y “Alimentario/a” a quien los recibe.
La pensión también puede consistir en la entrega de otros beneficios avaluables en dinero, como la entrega de un derecho de usufructo, uso o habitación sobre bienes del/la alimentante, por ejemplo un inmueble, quien no podrá enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial, prestaciones médicas, tratamientos médicos entre otros.
2.- Normativa.
Artículos 321 y siguientes del Código Civil.
Ley 19.968, que crea los Tribunales de Familia.
3.- Quiénes pueden pedir alimentos.
Conforme al artículo 321 del Código Civil, se deben alimentos a:
El o la cónyuge.
Descendientes.
Ascendientes.
Hermanos/as.
Quien hizo una donación cuantiosa que no hubiera sido rescindida o revocada.
Es así, que por ejemplo, si los padres no tienen recursos suficientes para su subsistencia pueden demandar alimentos de sus hijos/as en la medida que estos estén en condiciones de proporcionárselos.
Igualmente, a falta de los padres, sea por fallecimiento o porque no tienen facultades económicas para ello, es posible demandar conjuntamente a los/as abuelos/as paternos y maternos.
4.- Hasta cuándo se deben pagar alimentos.
De acuerdo con lo señalado por la ley, los alimentos se deben por toda la vida del/la alimentario/a, en la medida que continúen las circunstancias que legitimaron la demanda.
Con todo, los alimentos concedidos a los/as hijos y a los/as hermanos, se deben pagar hasta que cumplan 21 años, salvo que:
Estén estudiando una profesión u oficio, caso en el cual cesan a los 28 años;
Les afecte una incapacidad física o mental que les impida subsistir por sí mismos; casos en los cuales podrían durar durante toda la incapacidad.
Por circunstancias calificadas, el/la juez/a los considere indispensables para su subsistencia.
Es importante indicar que para que opere el cese de la pensión de alimentos NO OPERA DE PLENO DERECHO una vez extinguidos los requisitos para ser titular de la pensión por parte del alimentario, debiendo por tanto, el alimentante solicitar el cese de la pensión por medio de un tribunal a través de su abogado previa mediación obligatoria.
5.- Mediación Obligatoria
Debido a que el artículo 106° de la Ley N° 19.968, establece que las causas relativas al derecho de alimentos deben someterse a un procedimiento de mediación previo a la interposición de la demanda, no es posible iniciar un juicio de alimentos o pedir el aumento, cese o rebaja de una pensión ya decretada si no se concurre antes a algunos de los centros de mediación publicados en el sitio web www.mediacionchile.cl, o bien los propios tribunales de familia pueden dar información del listado de mediadores de su región.
Si en la mediación se logra llegar a un acuerdo, como indica el artículo 111° de la misma Ley N° 19.968, se levantará un acta de mediación que será remitida al Tribunal para su aprobación, caso en el cual, tendrá el valor de una sentencia definitiva. No necesitando obligatoriamente un abogado en esta gestión
Por el contrario, si la mediación se frustrara, también se levantará un acta en la que se dejará constancia del término de la mediación, quedando recién la persona con la copia de ésta, estaría habilitada para iniciar el juicio respectivo ante el Juzgado de Familia competente por medio de un abogado.
6.- Tribunal competente.
El artículo 7° de la Ley N° 14.908 señala que es competente para conocer de las demandas de aumento de la pensión alimenticia el mismo tribunal que decretó la pensión o el del nuevo domicilio del alimentario (quien recibe la pensión), a elección de éste.
De las demandas de rebaja o cese de la pensión debe conocer el tribunal del domicilio del alimentario.
7.- Monto de la pensión.
Para determinar el monto de la pensión de alimentos, se debe analizar la capacidad económica del alimentante (quien paga los alimentos) y las necesidades del alimentario (quien recibe la pensión).
La situación económica del alimentante implica considerar todo su patrimonio, ingresos, pensiones, rentas, bienes, como también su pasivo, cargas de familia, deudas, gastos. Las necesidades económicas del alimentario son determinadas generalmente por un informe social.
Tanto los/as alimentantes como los/as alimentarios/as tienen derecho a solicitar el cese, aumento o rebaja de una pensión alimenticia ya fijada, en la medida que demuestren que cambiaron sustancialmente las condiciones socio-económicas que se tuvieron presentes al momento de fijarla.
Además, se debe recordar que la ley establece que los alimentos sólo se deben en la parte en que los medios de subsistencia del/la alimentario/a no le alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posición social.
8.- Límite de la pensión y desahucio.
El máximo que se puede retener por concepto de alimentos, es el 50% del total de rentas del alimentante, esto es, de todos los ingresos que percibe con motivo de su trabajo o de bienes que le producen un beneficio económico.
El desahucio no puede ser objeto de una retención judicial parcial o total para el pago de alimentos, salvo que el/la alimentante estuviera atrasado en el pago de la pensión alimenticia.
9.- Qué hacer en caso de no pago de la pensión
Si el/la alimentante no cumple con la obligación de pagar los alimentos, el tribunal que la fijó, a petición de parte o de oficio y sin necesidad de audiencia, puede imponerle como medida de apremio, el arresto nocturno entre las 22 horas de cada día hasta las 6 horas del día siguiente, hasta por 15 días. Además, podrá repetir esta medida hasta obtener el íntegro pago de la obligación.
Igualmente, podrá dictar orden de arraigo en contra del/la alimentante, impidiéndole salir fuera del país, la que permanecerá vigente hasta que se efectúe el pago de lo adeudado.
Sin perjuicio de ello, existiendo una o más pensiones sin pagar, el/la juez/a podrá adoptar, a petición de parte, las siguientes medidas:
Ordenar, en el mes de marzo de cada año, a la Tesorería General de la República, que retenga de la devolución anual de impuestos a la renta que corresponda percibir al/la deudor de pensión alimenticia.
Suspender la licencia para conducir vehículos motorizados por un plazo de hasta 6 meses, prorrogables hasta por igual período, si el/la alimentante persiste en el incumplimiento de su obligación. Dicho término se contará desde que se ponga a disposición del administrador del Tribunal la licencia respectiva.
En el evento de que la licencia de conducir sea necesaria para el ejercicio de la actividad o empleo que genera ingresos al/la alimentante, éste/a podrá solicitar la interrupción de este apremio, siempre que garantice el pago de lo adeudado y se obligue a solucionar, dentro de un plazo que no podrá exceder de 15 días corridos, la cantidad que fije el/la juez/a, en relación con los ingresos mensuales ordinarios y extraordinarios que perciba el/la alimentante.
Asistencia Jurídica
Compraventa de Inmuebles
1.- Generalidades.
La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida, se llama precio.
En definitiva, es un contrato en que una de las partes de obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero.
Los impuestos fiscales o municipales, las costas de la escritura y de cualesquiera otras solemnidades de la venta son de cargo del vendedor, a menos que se pacte otra cosa, como suele ocurrir en la práctica.
2.- Normativa aplicable.
Artículos 1793° y siguientes del Código Civil.
Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces.
3.- Entrega del bien y tradición.
En el caso de los bienes muebles, basta que las partes se pongan de acuerdo en la cosa y en el precio para que exista o sea válida jurídicamente la compraventa, perfeccionándose ésta una vez entregado el bien.
Sin embargo, en el caso de la venta de bienes raíces, servidumbres y censos, así como en el de una sucesión hereditaria, la venta no se reputa perfecta ante la ley, mientras no se haya otorgado escritura pública y ésta sea inscrita en el Registro del Conservador de Bienes respectivo. Para ello, es necesario que la entrega del bien, sea real o simbólica, la haga quien sea dueño, con facultad e intención de transferir el dominio y que el comprador tenga la capacidad e intención de adquirirlo.
Es por esto, que al momento de comprar un inmueble es necesario que se realice un “estudio de títulos” que permita determinar si la persona que vende cuenta realmente con facultades para enajenar el bien; si se tiene autorización del otro cónyuge cuando están casados en régimen patrimonial de sociedad conyugal, si ha sido declarado como bien familiar; o si el bien tiene hipotecas, prohibiciones, está embargado, etc.
4.- Existencia de vínculo matrimonial.
Según el régimen patrimonial existente en el matrimonio, distinta será la situación del o la cónyuge en relación a los bienes inmuebles.
En el caso del régimen patrimonial de separación de bienes, no existe inconveniente alguno para que una persona adquiera un inmueble, toda vez que éste será de su propiedad, pudiendo posteriormente arrendarlo, venderlo, cederlo, o hipotecarlo o gravarlo sin necesidad de autorización alguna de su cónyuge.
En el caso del régimen de participación en los gananciales, durante la vigencia del matrimonio los cónyuges se consideran como separados de bienes, razón por la cual, tampoco se necesita autorización alguna para disponer del bien.
En el caso de la sociedad conyugal, sólo si la mujer trabaja o tiene ingresos propios, distintos de su marido y compra un inmueble indicando en la escritura pública e inscripción expresamente que actúa en ejercicio de su patrimonio reservado (artículo 150 del Código Civil), será dueña de él. De lo contrario, o si nada dice al momento de comprar, se entiende que el inmueble es del haber social de la sociedad conyugal y no parte de dicho patrimonio reservado. En caso de enajenar ese bien inmueble se requiere de la autorización (firma) de su marido, quien incluso podría exigir el 50% del precio de la venta o liquidación de la propiedad.
Si el marido está inubicable o se rehúsa a firmar la escritura, la mujer estará impedida de vender el inmueble, a menos que obtenga una autorización judicial para hacerlo (es competente el juez civil del lugar donde se encuentre ubicado el inmueble que se quiere vender, arrendar o constituir derechos sobre él).
5.- Promesa de compraventa.
La promesa de celebrar un contrato prometido (definitivo) no produce obligación alguna, a menos que concurran las siguientes circunstancias (artículo 1554 del Código Civil):
Que la promesa conste por escrito.
Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces, como es el caso por ejemplo, de la venta de bienes que están fuera del comercio humano, como el sol.
Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato.
Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que sólo falten para que sea perfecto, la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban.
Cumpliéndose estas condiciones, en caso de incumplimiento de una parte, la otra podrá, a elección suya:
Solicitar que se le apremie para le ejecución de lo pactado; o,
Solicitar que le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción del contrato.
En muchos casos, se pacta una indemnización para el caso de que una de las partes no cumpla con lo estipulado.
Tratándose de la promesa de compraventa de un inmueble, además de individualizarse éste, deben especificarse los datos de inscripción del bien en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.
6.- Prohibición de vender.
El artículo 1796° del Código Civil establece que es nulo el contrato de compraventa entre:
Cónyuges no separados judicialmente; y,
Entre el padre o madre y el hijo sujeto a patria potestad.
1.- Generalidades.
La interdicción es el acto judicial mediante el cual se priva a una persona de la facultad de actuar por sí misma en la vida jurídica por estar incapacitada para hacerlo, sea por demencia o porque dilapida (malgasta) sus bienes. Incluso se puede pedir la interdicción de la persona que se halla en un estado habitual de demencia, aunque tenga intervalos lúcidos.
Declarada la interdicción por demencia e inscrita en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces correspondiente, todos los actos que haga el/la interdicto/a serán nulos absolutamente. Los actos que hubiera ejecutado o celebrado antes de la declaración de interdicción serán válidos, a menos que se pruebe que lo ejecutó o celebró estando entonces demente.
Una vez privada la persona de la administración de sus bienes, se debe solicitar al tribunal que nombre a un/a curador/a, quien será el/la representante legal del/la interdicto/a y tendrá que administrar los bienes de éste/a.
Cabe destacar, que la declaración de interdicción en caso alguno priva a la persona interdicta del dominio de los mismos, de modo que el/la curador que lo sustituya en su administración, queda sujeto a estrictas restricciones en su actuar para la debida protección de los bienes de la persona interdicta.
2.- Normativa aplicable.
Artículos 456° y siguientes del Código Civil
Artículos 838° y siguientes del Código de Procedimiento Civil
Ley N° 18.600, que Establece Normas sobre Deficientes Mentales
Artículo 52° N° 4 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces.
3.- Cómo se inicia la interdicción.
La única entidad competente para calificar y certificar la discapacidad es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), a la cual puede concurrir la persona interesada, quienes lo/a representan o, las personas o entidades que la tienen a su cargo.
Corresponde al Registro Nacional de la Discapacidad inscribir a las personas cuya discapacidad hubiera sido certificada.
Una vez obtenida la certificación, es posible iniciar un juicio de interdicción mediante una solicitud voluntaria interpuesta ante el juzgado civil correspondiente al domicilio del/la incapacitado/a.
4.- Quiénes pueden pedir la interdicción.
El juicio de interdicción puede ser provocado por:
El/la curador/a del o la menor a quien sobreviene la demencia durante la curaduría.
El/la cónyuge no separado/a judicialmente del/la supuesto/a disipador/a o demente.
Cualquiera de sus consanguíneos hasta en el cuarto grado.
El Defensor Público, quien será oído incluso en los casos en que él no hubiera provocado el juicio.
Además, si la locura es furiosa o si la persona demente causa notable incomodidad a los habitantes, cualquier persona puede provocar la interdicción.
5.- Procedimiento especial de la ley Nº 18.600.
Cuando la discapacidad mental de una persona se ha inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad, el artículo 4° de la Ley N° 18.600 permite a su padre o madre, solicitar al juez que, con el mérito de la certificación vigente de la discapacidad y, previa audiencia de la persona con discapacidad, decrete la interdicción definitiva por demencia y nombre curador definitivo al padre o madre que la tuviera bajo su cuidado permanente.
Si el cuidado permanente lo ejercen los padres de consuno, el juez puede deferir la curaduría a ambos.
En caso de ausencia o impedimento de los padres, los parientes más cercanos podrán proceder de igual forma, sin perjuicio de la interdicción provisoria a que alude la misma ley.
6.- Interdicción provisoria.
Mientras se decide la causa, el/la juez/a puede, en virtud de los informes verbales de los parientes o de otras personas, y oídas las explicaciones del/la supuesto disipador/a, decretar la interdicción provisoria, privando a la persona de la facultad de actuar por sí misma en la vida jurídica.
En los casos del procedimiento especial de interdicción, de la Ley N° 18.600, el artículo 18° bis de esa norma establece que las personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad y que tengan a su cargo personas con discapacidad mental, cualquiera sea su edad, serán curadores/as provisorios/as de los bienes de éstos, por el solo ministerio de la ley, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se encuentren bajo su cuidado permanente, lo cual se entiende que se cumple:
Cuando existe dependencia alimentaria, económica y educacional, diurna y nocturna; y,
Cuando dicha dependencia es parcial, es decir, por jornada, siempre y cuando ésta haya tenido lugar de manera continua e ininterrumpida, durante dos años a lo menos.
b) Que carezcan de curador/a o no se encuentren sometidos a patria potestad.
c) Que la persona natural llamada a desempeñarse como curador/a provisorio(a o, en su caso, los representantes legales de la persona jurídica, no estén afectados por alguna de las incapacidades para ejercer tutela o curaduría.
Si estas circunstancias constan en el Registro Nacional de la Discapacidad, basta para acreditar la curaduría provisoria frente a terceros, el certificado que expida el Servicio de Registro Civil e Identificación.
Esta curaduría provisoria se rige por las disposiciones del Código Civil sobre los derechos y obligaciones de los curadores y durará mientras permanezcan bajo la dependencia y cuidado de las personas inscritas en el Registro aludido y no se les designe curador de conformidad con las normas del Código Civil.
7.- Inscripciones.
Los decretos de interdicción provisora o definitiva deben inscribirse en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces respectivo y, notificarse al público mediante 3 avisos publicados en un diario de la comuna, o de la capital de la provincia de la capital de la región, si en aquella no lo hubiera.
8.- Quiénes pueden ser curadores.
Una vez privada la persona de la administración de sus bienes, se debe solicitar al tribunal que nombre a un/a curador/a, quien será el/la representante legal del/la interdicto/a y tendrá que administrar los bienes de éste/a.
El/la juez/a elegirá a la o las personas que más idóneas le parezcan, de aquellas que la ley permite, que son:
Su cónyuge no separado judicialmente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 503 del Código Civil, que establece que el marido y la mujer no pueden ser curadores del otro cónyuge si están totalmente separados de bienes.
Sus descendientes
Sus ascendientes, salvo en el caso del padre o madre cuya paternidad o maternidad haya sido determinada judicialmente contra su oposición o que esté casado/a con un/a tercero.
Sus hermanos/as
Otros colaterales hasta en el 4° grado.
A falta de esas personas, tendrá lugar la curaduría dativa (determinada por un/a juez/a)
Además, podrán ser curadores provisorios, las personas mencionadas en el artículo 18 bis de la Ley N° 18.600.
9.- Rehabilitación.
El/la demente podrá ser rehabilitado para la administración de sus bienes, si apareciera que ha recobrado permanentemente la razón.
Igualmente, puede ser inhabilitado nuevamente, si existe motivo para ello (justa causa).
1.- Generalidades
En términos simples, la posesión efectiva es un trámite establecido por la ley que debe realizarse cada vez que fallece una persona para obtener que sus bienes pasen a nombre de sus herederos.
Sin el trámite de la posesión efectiva, los/as herederos/as no pueden disponer de los bienes del/la causante (herencia).
2.- Normativa aplicable.
Artículos 687° y 688° del Código Civil
Ley 16.271, de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones
Ley N° 19.903, sobre procedimiento para el otorgamiento de la posesión efectiva de la herencia.
3.- Herencia.
Es el conjunto de bienes y deudas quedados al fallecimiento del/la causante, a que tienen derechos los/as herederos/as legales (personas llamadas por la ley a suceder al o a la causante) y/o testamentarios/as (aquellos designados por el/la difunto/a en su testamento).
Comprende todos aquellos bienes que eran de propiedad de la persona fallecida, sean muebles (mobiliario, acciones, depósitos, libretas de ahorro, vehículos, armas, fondos previsionales, etc.) o inmuebles (casas, departamentos, sitios).
Como contraparte, todas las deudas del/la causante, así como los gastos de tramitación de la posesión efectiva deben ser asumidos por sus herederos/as en conjunto, en la proporción que a cada uno/a le corresponda en la herencia, pues las obligaciones en general no se extinguen con la muerte del deudor, sino con su pago.
Sobre este particular la ley permite que los herederos acepten la herencia bajo la condición de responder por las deudas del causante sólo hasta el monto o proporción que les corresponda en los bienes que heredan del mismo, derecho de opción este que se llama Beneficio de Inventario.
4.- Aceptación o repudio de una herencia.
Cada asignatario/a puede aceptar o repudiar (rechazarla) la herencia libremente.
Sólo se exceptúan las personas que no tienen la libre administración de sus bienes porque requieren el consentimiento de sus representantes legales.
5.- Desheredamiento.
Toda persona puede en un testamento, establecer que un legitimario (heredero establecido por la ley) sea privado del todo o parte de su herencia, por alguna de las causales que señala la ley; por ejemplo, por no haberlo socorrido en el estado de demencia o destitución, habiendo podido hacerlo, por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar, etc.
Además, este trámite puede ser realizado judicialmente por toda persona que, en vida, desee excluir a una persona llamada por ley a sucederlo.
6.- Derechos de los/as hijos en la herencia.
Desde la entrada en vigencia de la Ley N° 19.585, esto es, desde el 26 de Octubre de 1999, no se hace distinción alguna en cuanto a la calidad de los/as hijos/as, recibiendo cada uno/a de ellos, una cuota igual a la de sus hermanos/as, sin importar si son o no hijos/as nacidos/as dentro del matrimonio (hijos/as matrimoniales) o nacidos fuera del matrimonio (hijos/as no matrimoniales).
En cambio, en el caso de las personas fallecidas antes de esa fecha, los/as llamados en esos años, “hijos/as naturales”, sólo recibían la mitad de lo que por ley correspondía recibir a los/as llamados/as en esa época “hijos/as legítimos” (matrimoniales).
7.- Derechos del/la cónyuge sobreviviente.
Desde el 26 de octubre de 1999, el/la cónyuge sobreviviente pasó a ser heredero/a, recibiendo en general, el doble de lo que por ley corresponde a cada hijo/a y, si hubiera uno/a solo/a, una parte igual a la de éste.
Además, la misma ley N° 19.585, estableció que en ningún caso la porción del cónyuge puede bajar de la cuarta parte de la herencia, o de la cuarta parte de la mitad legitimaria en su caso.
Antes de esa fecha, el viudo o viuda sólo tenía derecho a porción conyugal, lo que en muchas ocasiones implicaba que no recibiera nada.
8.- Derechos del/la conviviente.
El o la conviviente no tiene derecho alguno en la herencia, a menos que por testamento se le hubiera dejado parte de la herencia de la que es posible por ley, disponer libremente.
Por excepción, en materia previsional la madre de un/a hijo/a no matrimonial tiene la posibilidad de obtener una pensión de montepío en Dipreca, equivalente al 60% de la que la habría correspondido si hubiera sido cónyuge, si: a) hubiera tenido hijos/as en común con el causante y éste los hubiera reconocida al menos 3 años antes de su fallecimiento o en la inscripción de nacimiento: b) sea madrea sea soltera o viuda; y, c) haya vivido a expensas del causante al momento del fallecimiento de éste (artículo 24° de la Ley N° 15.386).
También judicialmente y por intermedio de un/a abogado/a, el/la conviviente puede demandar que se reconozca la existencia con el/la cónyuge fallecido/a de una comunidad de hecho, por los aportes que hubiera hecho para la formación del patrimonio del o la causante, para el reembolso de sus aportes y de los beneficios con estos logrados.
9.- Cómo obtener la posesión efectiva.
Desde la entrada en vigencia de la Ley N° 19.903 (10 de abril de 2004), se debe distinguir si hay o no testamento para determinar dónde se tramita la posesión efectiva.
Si hay testamento, debe solicitarse ante los Tribunales Civiles de Justicia; es decir, con patrocinio de abogado/a habilitado/a para el ejercicio de la profesión, ante el juzgado correspondiente al último domicilio de la persona difunta (donde tenía su residencia habitual a la época de su fallecimiento).
Si no hay testamento, debe solicitarse por cualquiera de los/as herederos/as en alguna de las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, sin requerirse el patrocinio de abogado/a. El costo de dicha tramitación dependerá del valor de la masa de bienes del/la causante.
Para iniciar su tramitación, basta que uno/a de los herederos la solicite por sí y a nombre de todos los demás.
10.- Impuesto a la herencia.
Es el gravamen que se impone o cobra a los/as herederos/as, cuando los bienes que heredan superan cierto monto ya establecido.
Debe ser pagado por todos/as los/as herederos/as en la proporción que a cada uno/a se le determine por ley.
11.- Inscripciones
Para que los/as herederos/as puedan disponer de los inmuebles recibidos en herencia, requieren:
Que, se inscriba el decreto judicial o la resolución administrativa que otorgue la posesión efectiva: el primero ante el conservador de bienes raíces de la comuna o agrupación de comunas en que haya sido pronunciado, junto con el correspondiente testamento y, la segunda, en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas;
Que se inscriba en el Conservador de Bienes Raíces donde está ubicado cada inmueble, la inscripción especial prevenida en los incisos 1° y 2° del artículo 687°, que les permitirá disponer de consumo (en conjunto) de esos bienes; y,
La inscripción prevenida en el inciso 3° del mismo artículo 687°; esto es, la inscripción de la partición en el Conservador de Bienes en que se encuentre ubicado cada inmueble, la cual permitirá a cada heredero/a disponer por sí solo/a de los inmuebles hereditarios que en la partición le hayan cabido.
El Certificado, emitido por el Servicio de Registro Civil, de haberse pagado el Impuesto a la Herencia o de la Exención de este mismo Impuesto, según el caso.